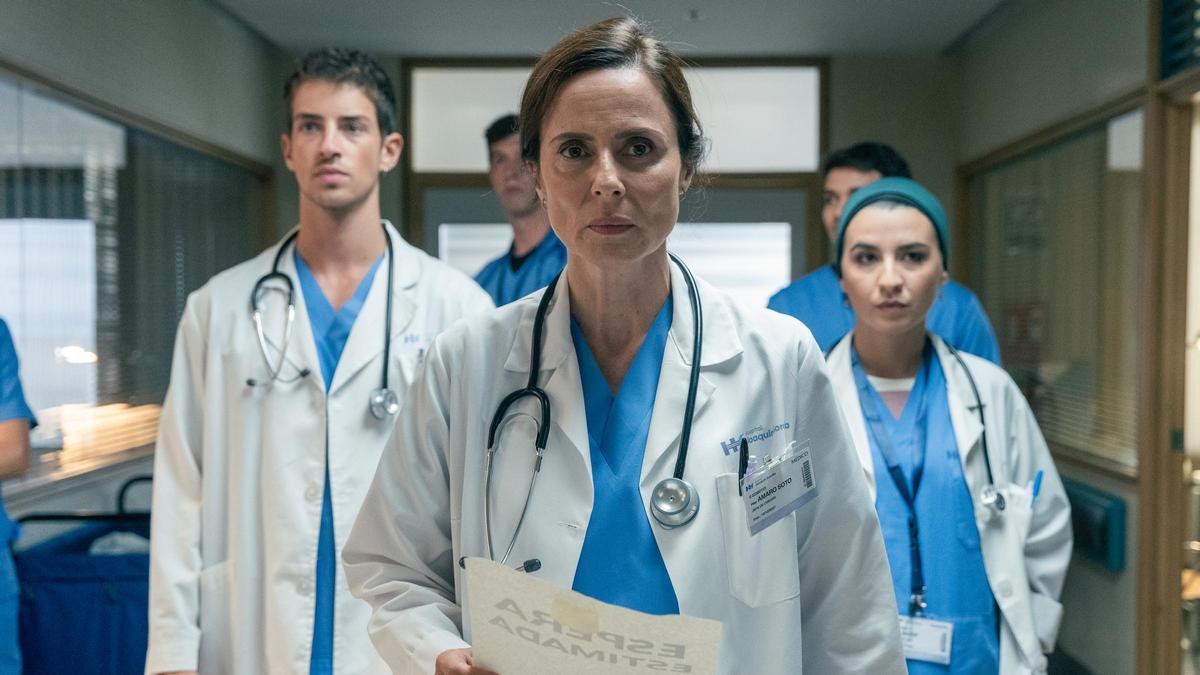Comparte

Desde el asentamiento de la teoría feminista en una porción significativa de la sociedad contemporánea, hemos visto cómo se ha transformado -de manera lenta- el papel de la mujer en el audiovisual reciente, tomando cada vez más protagonismo y huyendo del princesismo y de los héroes salvadores, dándose fuerza a sí mismas y escapando del control patriarcal. Es el caso de series que dieron una nueva visión de la mujer para escapar de los estereotipos: The Mary Teller Moore Show, Bewitched1 o Maude. Condición que continúa y se perpetúa respecto a la ruptura de roles de género: American Horror Story Coven, Girls, la reciente Fleabag. Sin embargo, no encontramos una transformación paralela en la representación de roles masculinos. El papel del hombre en las historias sigue siendo particularmente similar al que llevamos viendo décadas, y está muy cercano al poder y lejos de las emociones y los sentimientos.
Aunque el sexo es una condición biológica, no lo es el género, que es en realidad una construcción social que asocia a las personas a un rol concreto a través de un proceso de socialización, con pautas marcadas de comportamientos mayoritarios o hegemónicos que tienden a reproducir los estereotipos atribuidos a lo masculino y femenino. Es esta socialización, aprendida, la que señala un conjunto de normas de comportamiento percibidas en un sistema social concreto, es decir, los roles de género. En ese sentido, nuestro imaginario está plagado de roles que se atribuyen desde el nacimiento y que mantienen las relaciones de poder desiguales entre el hombre y la mujer. En palabras de Bergara, Riviere y Bacete:
“Los hombres son una parte de la humanidad, pero han venido representándose a sí mismos como la pauta natural y modelo de toda ella. Con ello, representan también todo un universo simbólico hegemónico de interpretación e imposición.”2

La lucha feminista ha hecho avances respecto a los roles de género en televisión, que poco a poco comienzan a quebrarse y dejar mostrar personajes femeninos más seguros de sí mismos, que no son sumisos ni necesitan serlo, y con nuevas formas de mirar a la vida más allá de las tareas domésticas o la subordinación a lo familiar. El caso de los roles de género masculino, sin embargo, es más complejo. La representación de nuevas masculinidades no es tan habitual en la ficción contemporánea, ya que estos estereotipos están anclados a estas relaciones de poder que benefician al hombre y al mismo tiempo le limitan.
Las demostradas posibilidades del audiovisual -y de la televisión en general- para crear conciencia y cultura nos hace preguntarnos por qué todavía seguimos anclados a estos perfiles de corte patriarcal -tanto en los estereotipos masculinos como en los femeninos-. Al mismo tiempo que la televisión o el cine pueden ser magníficas herramientas para la visibilización de nuevos roles de género, son también guardianes de la cohesión del deber ser patriarcal, donde la feminidad se asocia al ámbito privado, la sumisión, la docilidad, la obediencia y el sentimentalismo.
«El varón sustentador ligado al poder como modelo de masculinidad sigue siendo, aún hoy día, el más representado en el audiovisual»
La masculinidad tradicional, aferrada al androcentrismo y al heteropatriarcado, ha representado en la televisión la idea de autoridad y liderazgo del varón. Es el caso de numerosas ficciones en las que es un hombre el que gobierna todas las decisiones, sean del tipo que sean: familiares –All in the family, la española Crematorio-, laborales –House, Mad Men-, políticas –House of Cards, Boss-… El varón sustentador ligado al poder como modelo de masculinidad sigue siendo, aún hoy día, el más representado en el audiovisual, aunque se hayan introducido conflictos internos en estos personajes y tengan una profundidad que nos hace plantearnos hasta qué punto se salen de los paradigmas clásicos de representación masculina.
Por supuesto, la reactividad existe en las historias que se cuentan y vemos. Y ya no sólo nos quedamos en el plano de la psicología de los personajes, que ha atendido más a necesidades narrativas que a cuestiones de ruptura de roles de género, sino que vamos un paso más allá para buscar nuevas formas de representación de estas masculinidades que se oponen al concepto tradicional del varón.
La representación de la masculinidad en todos los ámbitos es única, normativa y excluyente, y refuerza el rol dominante del hombre dentro del sistema social, político, económico, laboral y artístico-cultural. Sin embargo, esta representación, además de ser sostén del sistema heteropatriarcal, es opresora con el propio hombre, que se ve negado (de sí mismo) si no cumple el rol que tiene establecido. En palabras de Zurian: “Este dominio se vuelve contra el propio ente dominante, el hombre, al no permitirle ser otra cosa que lo estipulado por la dictadura patriarcal: ningún hombre se puede definir por su propia especificidad particular sino, únicamente, por su ser universal ‘hombre’”3.
La ruptura de la masculinidad con la deconstrucción feminista nos lleva a repensar estos roles, que ahora nunca pueden ser únicos. La masculinidad tradicional deja de tener sentido y su normatividad y exclusividad quedan anuladas, para dar paso a un repensamiento del concepto de los hombres y lo masculino. Los Men’s Studies, los Masculinites Studies y los estudios Gays y Queer, al amparo de las teorías feministas y los estudios de género, se han dedicado a estudiar estas nuevas representaciones de lo masculino en el contexto actual.
 Una de las grandes figuras en el audiovisual respecto a la representación de nuevas masculinidades es Alan Ball. El guionista estadounidense, creador de Six Feet Under (2001-2005) y True Blood (2008-2014), es uno de los mayores exponentes en la televisión contemporánea en lo referido a la búsqueda de nuevas imágenes no hegemónicas de género. Six Feet Under, además de ser una de las grandes series de la historia de la televisión -constituyendo junto a The Wire y The Soprano esa fantástica tríada de la HBO de inicios de milenio-, es una de las propuestas más rompedoras respecto a las temáticas de las que trató: drogadicción, adolescencia, homosexualidad, enfermedades mentales, muerte…
Una de las grandes figuras en el audiovisual respecto a la representación de nuevas masculinidades es Alan Ball. El guionista estadounidense, creador de Six Feet Under (2001-2005) y True Blood (2008-2014), es uno de los mayores exponentes en la televisión contemporánea en lo referido a la búsqueda de nuevas imágenes no hegemónicas de género. Six Feet Under, además de ser una de las grandes series de la historia de la televisión -constituyendo junto a The Wire y The Soprano esa fantástica tríada de la HBO de inicios de milenio-, es una de las propuestas más rompedoras respecto a las temáticas de las que trató: drogadicción, adolescencia, homosexualidad, enfermedades mentales, muerte…
Hay en Six Feet Under un personaje particularmente importante en la visibilización de estas nuevas masculinidades, aunque hay muchos arquetipos renovadores que la serie plantea respecto a sus personajes, tanto masculinos como femeninos -especial interés el caso de Ruth Fisher, que además de criticar el sistema patriarcal también reclama nuevas maneras de exponer a las personas mayores-. Hablamos de David Fisher (Michael C. Hall), un homosexual reprimido y muestra clara de la opresión a las masculinidades no normativas: el heteropatriarcado no permite el desarrollo personal de lo que se sale de lo establecido y no cumple las características de la masculinidad básica. A través de David y su evolución, no solo veremos cómo empieza a aceptar su sexualidad, sino también cómo afronta sus dudas e inseguridades que poco tienen que ver con la masculinidad tradicional, segura de sí misma y llena de liderazgo.
Otra de las series que buscó el replanteamiento de lo masculino en televisión fue Hung (HBO, 2009-2011). En esta serie, su protagonista, Ray Drecker, se ve obligado a convertirse en gigoló para conseguir un dinero extra. Esta forma de ver al hombre como objeto del placer femenino y, por tanto, de cierta subordinación al mismo, ya supone una inversión de los roles tradicionales de género. La representación de la belleza masculina, no velluda sino delicada y hercúlea, pone miras hacia nuevos públicos que no responden a la masculinidad tradicional. Además de acercar a la mujer al formato de consumo erótico en la imagen del cuerpo masculino, esta nueva posición nos permite una visión homoerótica del hombre.
Como siempre, la comicidad viene del lado de lo diferente, y en muchas sitcoms americanas vemos nuevas representaciones de hombres que, si bien no son opuestos a sus roles tradicionales, se salen de la norma. Es el caso de los protagonistas masculinos de The big bang theory: unos geeks y nerds que son inseguros y nunca han sido “verdaderos hombres”. Pasa lo mismo con The IT, en la que dos postadolescentes protagonizan una serie en la que quien manda es una mujer. El concepto de postadolescencia en la ficción televisiva actual es fundamental para entender cómo los frikis -ninguneados por el patriarcado por no cumplir con sus roles de varón fuerte, decidido y dominador- han subido un escalón y han dejado parcialmente de lado su marginación pasada.
También en la sitcom How I met your mother tenemos un curioso ejemplo de transvaloración de lo masculino. Barney Stinson, aunque parezca contradictorio, es un ejemplo paródico de una representación de lo masculino tradicional -hombre blanco, con dinero, facilidad para seducir a mujeres y que apenas trabaja a pesar de su éxito- que, de manera reiterativa, hace alusión a comportamientos normativos del hombre en tono de humor.
No podemos olvidarnos de Sense8 (Netflix, 2015). Su reclamo por la sexualidad, la libre elección y la variada inclusión de personajes -heterosexuales, gays, trans…- hace de la ficción de las hermanas Wachowski una de las series más importantes en cuanto al repensamiento de roles. Es el caso de Lito -interpretado por Miguel Ángel Silvestre-, un actor gay de gran éxito en México por sus películas de acción que no ha salido del armario, o Nomi, una transgénero lesbiana que además es bloguera política y hacker.
En nuestro país, la representación de nuevas masculinidades es menor que en Estados Unidos, no solo por el monto de series, sino también por otras razones, como, por ejemplo, la abundancia de dramas históricos en nuestra televisión –Hispania, Amar en tiempos revueltos, Gran Hotel, El secreto de Puente Viejo, Cuéntame cómo pasó…-. Esto, por descontado, no significa que no se exhiban los “nuevos hombres” en nuestra televisión. De hecho, uno de los más destacados de nuestra historia reciente resulta esencial para la visualización de la homosexualidad, dada en la ficción Aquí no hay quien viva: Mauri.
«Mauri, en tono más bien cercano a la parodia y la sátira, fue la imagen precursora de la homosexualidad en la ficción televisiva española»
Luis Merlo, actor que daba vida a Mauri, ha afirmado en numerosas ocasiones su pasión por este personaje, un periodista homosexual que vive en el loco Desengaño 21. De hecho, Merlo explica su tardía incorporación a la más reciente La que se avecina desde su identificación con Mauri: “En aquel momento había un personaje que me había cambiado la vida y continuar en el mismo contexto era imposible”4. Mauri, en tono más bien cercano a la parodia y la sátira -como el tono general de Aquí no hay quien viva-, fue la imagen precursora de la homosexualidad en la ficción televisiva española, y sin él es muy difícil entender personajes como Fidel (Aída). Mauri enseñó que ser gay era algo normal en un país que, aún hoy día, debe esforzarse por recordarlo.
Las nuevas masculinidades, además de fundamentales para entender la opresión heteropatriarcal a lo diferente y antinormativo, son necesarias para conseguir una representación de la realidad lo más fidedigna posible. Mostrando nuevos personajes masculinos no solo nos acercaremos más a la verdad, sino que además enseñaremos a muchos hombres acomplejados por su rol tradicional que no hay una única manera de ser hombre, sino tantas como hombres haya. La consecución de este cambio de valores es capital para acercarnos más a la igualdad y la integridad humana, y a través de la televisión podemos allanar el camino.