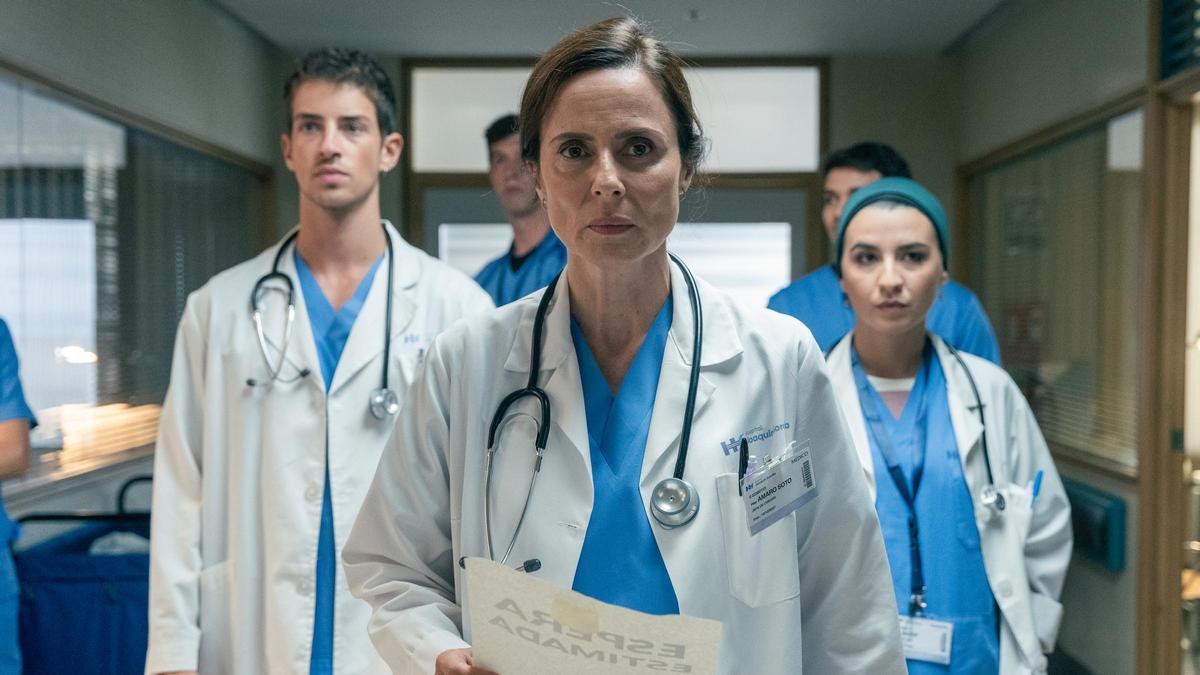Comparte

Debo reconocer que me ha costado horrores poner manos a la obra con este artículo. Lo atribuyo a mi cobardía, a mi condición de hombre blanco de clase media (es un decir lo de clase media, ya me perdonarán) y a esa sensación de –quizá- ser el único ser humano que no está entendiendo nada de lo que acontece en la segunda temporada de El cuento de la criada. Primero leí a Peter Crawley en el Irish Times diciendo exactamente lo que yo pensaba, que “en la segunda temporada se les ha acabado la historia”. Pero era un tío, y los tíos no me sirven para establecer que la serie ha tomado un camino tan oscuro que se les ha olvidado el hecho de que sin una narrativa sagaz me da igual lo que suceda, como un traje al que alguien ha olvidado coser las mangas. Y no me sirve porque creo firmemente que nadie puede sentir lo que siente una mujer al ver esta criatura fílmica de Elizabeth Moss. Si a mí me dolió, no puedo ni imaginarme lo que les duele a ellas.
Luego leí a la muy cabreada Rebecca Reid en The Telegraph llamando a la serie ‘torture-porn’. Yo jamás hubiera llegado tan lejos, pero me parece indiscutible que el argumento debe ponerse sobre la mesa. Y finalmente, la epifanía me llegó de la mano de Fiona Sturges en The Guardian. Ella puso la nota de sentido común que muchas personas esperaban cuando decía que la presente edición de El cuento de la criada nos ha convertido en mirones. Eso es lo que debí escribir cuando empezó la segunda temporada, que lo que era una contundente suma de crítica social y fuerza visual que empujaban una narrativa colosal en una primera temporada perfecta, había sucumbido a la tentación del exhibicionismo, al fuelle de la contemplación silente. El subtexto había dejado paso a la obviedad de la reiteración, la mirada del que trata de entender había dejado paso a los ojos del voyeur.
Cuando la base, el sustento sobre el que descansa la columna vertebral de la serie, se convierte en un inventario de torturas, castigos y escarmientos y encima hay que oír a las multitudes exclamando “es que tiene que ser así”, es que quizá debamos empezar a recordar el trecho que separa el “empatizar” del “aplastar”.
¿Cuál es el objetivo final de esos planos que duran diez segundos más de lo que debieran, justamente cuando alguna de las protagonistas sufre una nueva agonía? Porque es un patrón que se repite, una y otra vez, como si solo por acumulación uno pudiera comprender las dimensiones del mal que asola a la república de Gilead. El problema es que si a mitad de la primera temporada uno no había comprendido a qué clase de demonio nos enfrentábamos, quizá el demonio era él. Solo una estatua de mármol hubiera permanecido impasible ante tal despliegue de estulticia, sadismo y crueldad. Lo entenderíamos aunque solo oyéramos los gritos tras una puerta cerrada (quizá Lubitsch debería explicarles que uno puede ser sutil sin perder ni un gramo de fuerza). Cuando la tortura se torna circense y la necesidad de entender cómo se ha llegado hasta ahí desaparece para dejar paso a la hemoglobina, la serie se convierte en un correcalles de verdugos y cirujanos, y el lienzo se deforma hasta que parece que haya sido olvidado bajo la lluvia.
Cualquiera que haya leído a Ian Kershaw o a Richard Evans, sabrá que aunque parezca paradójico los regímenes más nocivos y peligrosos del mundo, recorrieron caminos muy cortos antes de hacerse con el poder. Sin querer recurrir al reductio ad hitlerum es poco discutible que el ejemplo del NSDAP alemán sería paradigmático. Esa era la parte más interesante del libro de Margaret Atwood y el faro que alumbraba la –repito- sensacional primera temporada de la serie, allí donde debería haberse quedado. Volver a transitar por el mismo campo de batalla cuando ya se te ha acabado la munición, es mala idea ya de entrada, pero el entusiasmo popular tiene estas cosas.
Los creadores parecen temer el silencio narrativo que deja tras de sí haber perdido el espolón de proa conceptual
El cuento de la criada es ahora un catálogo de horrores que parece haber entrado en una costosa competición consigo misma, el citius altius fortius del sadismo televisivo, en el que lo importante parece ser el daño que se infringe a los protagonistas, más allá del peso específico de esas escenas en la trama. Y esto es así porque en cierto modo los creadores parecen temer el silencio narrativo que deja tras de sí haber perdido el espolón de proa conceptual y tener que arrastrar las cadenas de un producto casi desnortado, vendido a un efectismo fulminante. Muchas (y muchos) espectadores ya se han mudado a otros parajes, y otras muchas (y muchos) harán lo propio, cansados de sufrir una trama que parece atascada en un fregadero. No todo es humo y luces, señores y señoras. Ni la bula es eterna.

Contemplar el horror está bien si este vehicula la acción a un territorio concreto, si ayuda a estructurar una dinámica de pensamiento algo más avanzada que el manido “mira lo que le están haciendo, qué cabrones”. Efectivamente, los republicanos de Gilead son unos hijos de puta y todo lo que les pase es poco. Efectivamente, las mujeres son tratadas como vasijas y torturadas cada minuto de cada día. Efectivamente, el pozo no tiene fondo.
Pero a menos que haya algo más que contar, más allá de las nuevos/as malotes/as, las nuevas mesas de quirófano, las nuevas máquinas medievales que nos harán cubrirnos los ojos, deberíamos ir pensando en cerrar el chiringuito. Las pruebas de resistencia están bien para las Olimpiadas, a la ficción le pedimos otra cosa. Lamentablemente, agotado ya el material original de Atwood, los señores de las corbatas querrán seguir haciendo algo de dinero. Al fin y al cabo, qué importa la coherencia cuando uno tiene réditos, ¿verdad?