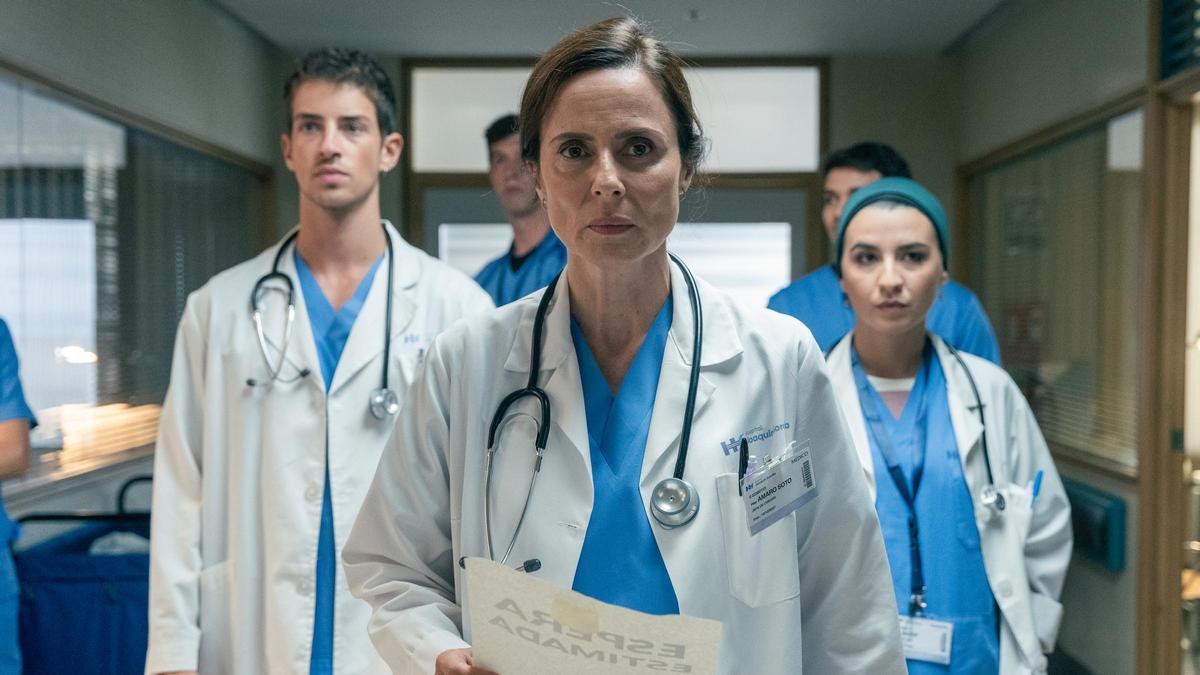Comparte

'Watchmen' / HBO
De todos los referentes audiovisuales que se han mencionado estos días para aquellos que quieran entender el estallido social al otro lado del Atlántico, el más relevante ha sido también el más obviado: Watchmen. Bastan cincuenta minutos del primer episodio, el que relata lo acaecido en Tulsa en los años 20, cuando una turba de blancos furiosos arrasó un barrio negro que les parecía excesivamente próspero, para empezar a procesarlo todo.
Una treintena de calles destruidas a sangre y fuego, docenas de personas linchadas, todo porque alguien decidió que unos cuantos tipos de raza negra no podían vivir mejor que él.
La brecha racial no se ha estrechado, no ha disminuido y tampoco se ha cerrado. Ha seguido absorbiendo tejido social, como un remolino que nunca deja de girar: como esa imagen de Twister en la que el tornado desaparece aún siguiendo allí. Esta vez, el detonador ha sido el asesinato de un hombre que -presuntamente- había intentado pagar en un comercio con un billete de veinte dólares que resultó ser falso. Un agente de policía le redujo y le mantuvo en el suelo más de ocho minutos. No importó que Floyd repitiera docenas de veces que no podía respirar.
«Corners leave souls opened and closed, hoping for mo», decía Common, en The Corner, la canción que abría Be, un disco repleto de crítica, a veces sátira, a veces rabia y que culminaba con la épica «It’s your world», un tema en dos partes que plasma todo aquello en la América negra que es difícil explicar con palabras, en lo más cerca que jamás ha estado el hip-hop de resucitar a Marvin Gaye:
«My mother gave birth but she really never had me;
Left to the hood to play daddy«*
Damon Lindeloff lo explicó con preocupante clarividencia en Watchmen, agarrado a un tiempo a Alan Moore y a Ta-Nehisi Coates: no hay igualdad posible. Lo que sí hay es un balance negativo que sigue el mismo patrón que las tormentas, aquel que hace que el cielo no se despeje hasta que desaparezca el desequilibrio que las ha creado. Antes de Lindeloff, había pasado por allí David Simon. Y antes de Lindeloff y Simon, Spike Lee había dado un puñetazo en la mesa.
Simon reflexionó en ese doblete a pie de calle que representan The Corner y The Wire. Un binomio en forma de polaroid que sintetiza muy bien el campo de minas en que se ha convertido la calle si tu color no es el correcto: de la sobrepoblación policial de Bill Clinton a la tolerancia cero de Rudolph Giulanni al stop and frisk neoyorquino (cuando se permitió a la autoridad parar a cualquiera que les pareciera sospechoso. Más de un 90% de los registrados eran afroamericanos). Simon voló por los aires la tapadera liberal que afirmaba que unos iban directos al crimen y que aquello no tenía nada que ver con la raza. La coartada socio-cultural se iba al garete en cuanto aparecía el contexto: la idea del barrio como dueto imposible (fortín y cárcel al unísono) y el inexorable peso de una realidad que rimaba con celda y cementerio. Como un purgatorio del que nunca podía largarse nadie, como si alguien hubiera rajado los neumáticos del sueño americano con un cuchillo de caza.
Alguien dijo que pasarían 300 años antes de observar un cambio efectivo en la caja tonta, y puede que no le falte razón
Y sí, tenemos Black-ish, Dear white people, Enmienda 13 (probablemente uno de los mejores documentales sobre el racismo sistémico en EEUU), Fresh off the boat y la terrorífica Así nos ven. Esta última, sobre la historia de los Central Park 5 en la que -cómo no- aparece Trump, dibuja con pincel finísimo un panorama aterrador en la que el simple hecho de ser afroamericano puede costarte media vida en la cárcel. No importa que no estuvieses allí, que las pruebas sean meramente circunstanciales. Pero aun con la avalancha de producciones que -por fin- inciden en lo perverso de un modelo social que siempre pone el foco en el mismo sitio y construye sus murallas en el mismo lugar, las series de policías siguen siendo las mismas.
El único showrunner negro en el género más popular en Estados Unidos es el de SWAT (una de las series que más y mejor ahonda en los estereotipos raciales), los shows siguen llenos de castigadores blancos por los que uno debe sentir empatía, los de asuntos internos aparecen boceteados como ratas que se inmiscuyen en el camino de la justicia instantánea y el factor de raza/clase siempre aparece como una especie de adorno navideño. Alguien dijo que pasarían 300 años antes de observar un cambio efectivo en la caja tonta, y puede que no le falte razón.
Por eso, cada vez que aparece alguien como Ava du Vernay señalando a ese sitio al que nadie quiere mirar (hasta series relativamente amables como Blue Bloods tienden a otorgar al poli malo una especie de estatus singular, como si fuera una excepción que aparece muy de cuando en cuando y que es extirpada de inmediato) todos lo celebramos como si hubiera caído el gordo en la plataforma de turno, cuando lo único que hacemos es seguir reconociendo la excepcionalidad de la propuesta. Seguramente, el día que tratemos estos shows en un contexto de normalidad, la habremos alcanzado.
En los últimos años hemos asistido a una avalancha de documentales sobre el asunto en cuestión, aunque en España nos hemos perdido dos de los más importantes: Why we hate, una producción de Steven Spielberg para la CNN sobre la historia del odio y Breaking Hate, una suerte de docuserie con el ex-skinhead Christian Picciolini, líder en su momento de uno de los movimientos supremacistas más violentos de Estados Unidos, que ahora se dedica a «desprogramar» a algunos de sus antiguos camaradas.
Mientras tanto, la diversidad sigue pareciendo algo forzado, el window dressing que sirve para cerrar bocas por un tiempo, pero que sigue siendo eso: forzado. Solo la llegada de creadoras como Shonda Rhimes, la mencionada Ava du Vernay, Yvette Lee Bowser, Janine Sherman, Karen Gist o Tanya Hamilton amenaza con cambiar el statu quo de una industria que se mueve a la misma velocidad que un dinosaurio moribundo.
De hecho, cuando arrancó Watchmen y Lindeloff soltó la bomba anti-supremacista, no fueron pocos los que le acusaron de mil cosas distintas y -sin embargo- aquí estamos. Esto no es Tulsa en 1921, pero Donald Trump va a dar su próximo mitin allí; esto no es Tulsa en 1921, pero el caos sigue siendo hijo de la misma rabia; esto no es Tulsa en 1921, pero ten cuidado si eres negro en el lugar preciso y el momento equivocado; esto no es Tulsa en 1921, pero casi 100 años después, las cosas siguen siendo como cantaba Ice-T en el disco de debut de los Bodycount:
«¡You know what you’d do if a kid got killed on the way to school
Or a cop shot your kid in the backyard
Shit would hit the fan, muthafucka
And it would hit real hard«