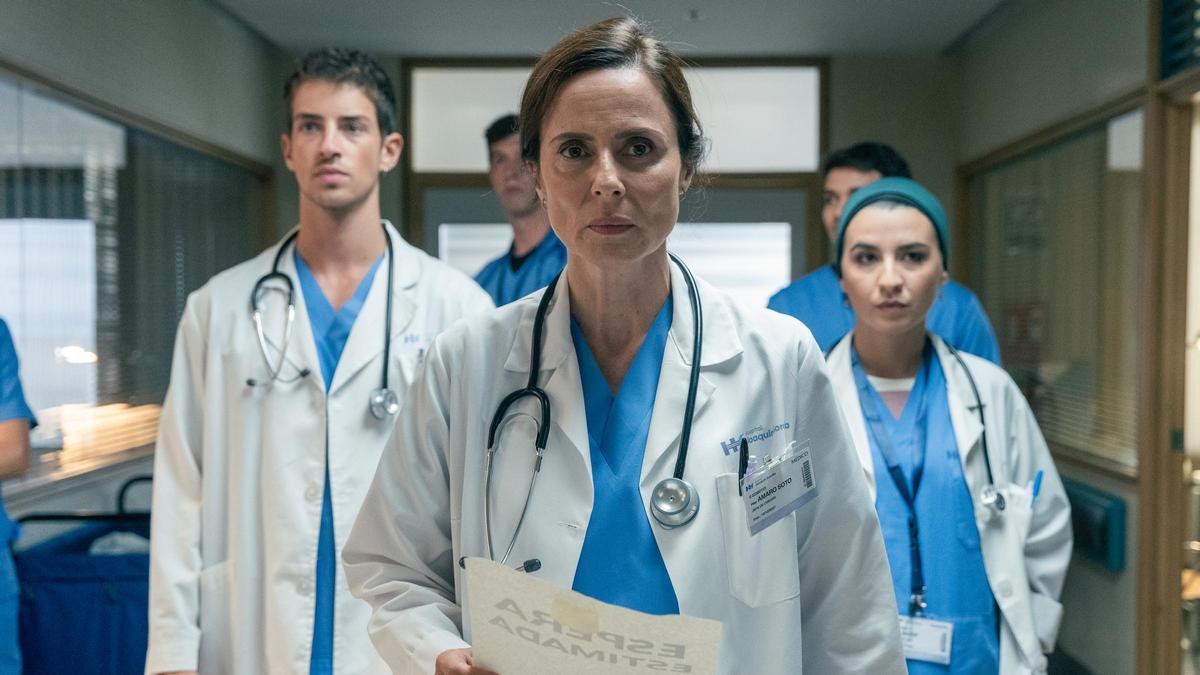Comparte

(artículo anterior – episodio 9)
Seis temporadas después, el invierno ha llegado a Poniente. Los contendientes al Trono de Hierro están más definidos que nunca y la amenaza de los Caminantes Blancos está al fin preparada para irrumpir en el mundo de los vivos. Los Stark adolescentes han superado sus respectivos entrenamientos. Daenerys Targaryen ha zarpado hacia los Siete Reinos con todo cuanto se había propuesto conseguir bajo el brazo. Jon Snow ha regresado del más allá -sin coste alguno, de momento (!)- para convertirse en un auténtico Rey en el Norte. En definitiva, a pesar de los grandes espacios que la historia ha abierto para el pesimismo y la ambigüedad moral, Juego de Tronos sigue manteniendo una de las principales premisas de las sagas épicas de fantasía: las profecías se cumplen y el bien y el mal acaban dibujándose con claridad.
Quizá uno de los mayores méritos de la serie sea la fusión entre el cinismo contemporáneo con el que el espectador se identifica y los restos de la ética caballeresca premoderna por el que todavía se rigen muchos personajes de la serie. En la batalla por la supremacía, chocan los maquiavélicos con los idealistas. Underwoods contra Bartlets dentro de un universo de mazmorras y dragones dan para un pitching excelente. En estas tensiones entre visiones del mundo opuestas, entre lo que le es permitido desear unos personajes pero no a otros, Juego de Tronos ha demostrado que el género de capa y espada pueden servir para hacer un magnífico retrato de los aspectos más universales de la condición humana. Y ahora que estos conflictos se acercan a su clausura, varios personajes nos platean, precisamente, qué significa para ellos una resolución satisfactoria. En otras palabras, un final feliz para Cersei no es lo mismo que para Jon.

«El enano descreído y hedonista contra la Reina voluntad de poder encarnada. La felicidad de los pequeños placeres sensoriales contra la felicidad transcendental que conlleva cambiar el mundo»
En el último episodio pudimos ver el vértigo de Daenerys Targaryen ante la posibilidad de que sus sueños se hicieran realidad. La Madre de los Dragones miró al vacío y, durante unos instantes, dudó de su idea de felicidad. La frialdad con la que dejó a Daario Naharis, el automatismo con el que tomó la decisión, le hicieron replantearse por qué hacía las cosas. Quién mejor que Tyrion Lannister como contraparte para confrontar dos concepciones sobre qué es lo mejor que uno puede hacer con la vida que se le ha dado. El enano descreído y hedonista contra la Reina voluntad de poder encarnada. La felicidad de los pequeños placeres sensoriales contra la felicidad transcendental que conlleva cambiar el mundo. Es significativo ver quién ha acabado arrastrando a quién a lo largo de la serie.
A grandes rasgos, existen dos teorías sobre la felicidad, una clásica y otra mucho más popular en la contemporaneidad. La teoría clásica se asienta sobre el edificio ético de Homero, Platón y, en especial, Aristóteles. Según este paradigma antiguo, la felicidad correspondería a la satisfacción general con la propia biografía mientras que la visión que predomina hoy en día identifica la felicidad con un estado mental placentero. De una felicidad mucho más determinada por factores externos y objetivables, una felicidad al alcanze de muy pocos que servía como guinda al pastel vital, hemos ido a parar a una felicidad subjetiva e imposible de evaluar desde fuera y que está al alcance de cualquiera que se proclame feliz. Aristóteles sostenía, por ejemplo, que un niño no puede ser feliz. O que nuestra felicidad puede modificarse después de muertos si, por ejemplo, se descubre que hemos dedicado nuestra vida a una causa que creíamos que era justa y buena pero que luego se demostró vacía. La felicidad de los griegos exigía una perspectiva vital completa y los criterios para juzgarla no eran relativos, sino que existían unas determinadas virtudes que era necesario practicar para ser feliz. Para los antiguos, no hubiera tenido ningún sentido una frase como “él es feliz a su manera”. Aristóteles, sin ningún lugar a dudas, habría dicho que Cersei Lannister no era feliz.

«Bebo porque me hace sentir bien. Maté a mi marido porque me hizo sentir bien librarme de él. Follo con mi hermano porque tenerlo dentro me hace sentir bien»
Probablemente, nosotros no habríamos dudado en definir la sonrisa con la que Cersei contempla la deflagración del Gran Septo de Baelor como la expresión de una persona feliz. En su delicioso regodeo en el placer de la venganza, Cersei expone su concepción de felicidad ante la septa Unella. “Bebo porque me hace sentir bien. Maté a mi marido porque me hizo sentir bien librarme de él. Follo con mi hermano porque tenerlo dentro me hace sentir bien”. Cersei representa la identificación del placer subjetivo con el máximo bien al que uno puede aspirar y es, en este sentido, la personificación del espectador contemporáneo, que se sorprende a sí mismo sintiendo empatía con su inmoralidad porque ya no somos capaces de imaginar ninguna correlación necesaria entre ética y felicidad. Es importante entender que Sam, que estaría en las antípodas de Cersei en muchos aspectos, también se queda corto del ideal clásico de felicidad. Su sencillez y bondad son insuficientes porque, tal y como ha demostrado repetidas veces, Sam es un cobarde que prefiere la vida tranquila y apartada. Pero Aristóteles lo deja muy claro: la felicidad solo puede ser política.
La famosa definición de Aristóteles del hombre como zoon politikon -animal político- es la pieza fundamental que nos permite entender la enorme distancia entre la felicidad clásica y el hedonismo contemporáneo. Para los griegos, la felicidad solo era posible desplegando hasta la excelencia todas las características distintivas de cada organismo. Y lo distintivo del ser humano es su dimensión política y social. De este modo, para ser feliz era necesario involucrarse en la propia comunidad. La felicidad era algo reservado para héroes de guerra, políticos exitosos o filósofos que compartían sus descubrimientos en el ágora, al lado de sus conciudadanos. En definitiva, sólo aquél que salía a transformar el mundo en nombre del bien y la razón, lo hacía con rectitud y tenía éxito en su empresa, podría decir -y podían decir de él- que había sido feliz.

«Jon y Daenerys quieren mejorar la sociedad en su conjunto y convertir los Siete Reinos en un lugar más justo»
Juego de Tronos es una serie donde se enfrentan personajes políticos y antipolíticos. Cersei ha conseguido sentarse en el Trono de Hierro gracias a su conocimiento de la política, no a su amor por ella. Lo que la mueve es la búsqueda egoísta de su propio placer. En cambio, Jon y Daenerys tienen una visión política del bien: quieren mejorar la sociedad en su conjunto y convertir los Siete Reinos en un lugar más justo. Tan claro es que sus vidas han estado llenas de sufrimiento y alejadas de la comodidad material -al menos durante el tiempo que los hemos conocido- como que ellos son los únicos candidatos a ser reconocidos como eudaimon, la palabra griega que traducimos por felicidad. Sin ser hermanitas de la caridad, por supuesto, como no lo eran los héroes homéricos que definían el ideal de vida buena de la antigüedad. En esta oposición entre el cinismo y la esperanza, entre la felicidad clásica y el hedonismo contemporáneo, se debatirá la recta final de Juego de Tronos. Acabe como acabe, una cosa está clara: el camino está allanado para un final (aristotélicamente) feliz.