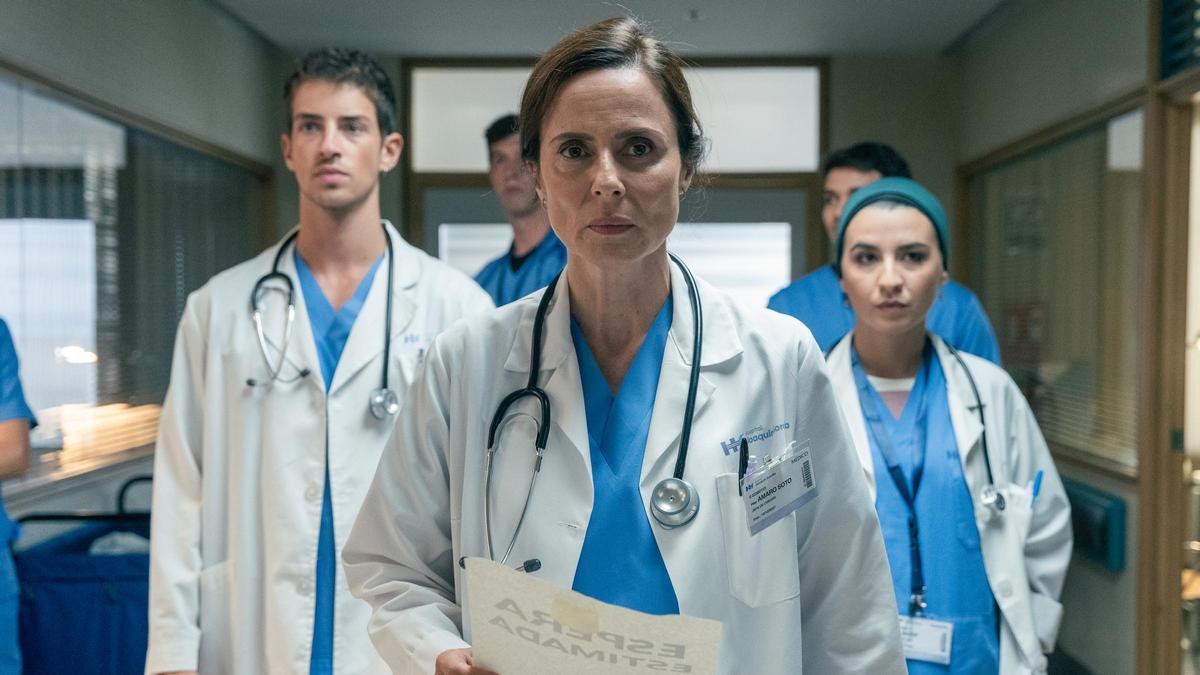Comparte

Un par de minutos antes de sentarme a aporrear el teclado de mi ordenador con furia huracanada (ese es mi estado de ánimo cuando me da por pensar en las clases privilegiadas) para escribir este artículo, leo un titular en la antepenúltima página de La Vanguardia que no llama, a estas alturas, la atención de casi nadie: «El 10% más rico ya acumula el 76% de la riqueza global». Sí, amigos, mientras la ciudadanía anda despistada reivindicando el derecho «fundamental» a tomar cañas durante la pandemia o se entretiene corrigiendo al vecino por haber escrito algún tweet insuficientemente sensible con algún grupo social, los superricos continúan disfrutando, tan tranquilos, de una espiral orgiástica de enriquecimiento que no parece tener límites.
Como bien señaló el desaparecido Mark Fisher en Realismo capitalista, «la lucha de clases se sigue peleando aunque de un lado solo: del lado de los ricos». Además, la consolidación de la retórica del triunfador parece haber liberado a esta casta de privilegiados de cualquier pudor. El viejo empresario con alma de Mr. Scrooge que fingía austeridad para no incitar a la rebelión de la plebe ha quedado definitivamente atrás. Hoy, la gente adinerada farda de estilo de vida por Instagram y se jacta de los placeres «encapsulados» que ofrecen los resorts y los hoteles de lujo, los helicópteros, aviones privados y limusinas, los reservados de los restaurantes y los clubs exclusivos o las oficinas y apartamentos situados en rascacielos con exigentes medidas de seguridad, que les protegen de la presencia intrusiva de los «parias» como… usted y yo.
Curiosamente, las clases medias venidas a menos no solamente no parecen estar demasiado indignadas ante este panorama, sino que, en muchos casos, sienten una especie de regocijo masoquista contemplando por el agujero de la cerradura lugares y personas a los que nunca tendrán acceso. Las series de televisión han registrado esta mórbida curiosidad del respetable, que ya explotaron los culebrones de sobremesa como la inenarrable Los ricos también lloran o las series dramáticas corales como Dallas y Falcon Crest, y la han mezclado hábilmente con el necesario pensamiento crítico, una antigua costumbre de la buena ficción que la verdad es que se echaba de menos. El resultado es un reguero de ficciones que reproducen con inquietante verosimilitud, como si estuviéramos viendo un documental de felinos depredadores o aves rapaces, la obscena y en cierto modo ridícula cotidianeidad de los superricos, para deleite y/o repugnancia del espectador.
Ese es el caso de la convulsa Succession, que cuenta las tribulaciones de la disfuncional familia Roy, propietaria de un apabullante imperio audiovisual encargado de facturar ese entretenimiento que aplaca nuestra ansiedad de todos los días. Ya en el capítulo piloto, vemos el «estilo American Psycho» de uno de los hijos, Kendall (Jeremy Strong), que intenta absorber a otra empresa a cualquier precio. Kendall es el perfecto ejemplo de una concepción de los negocios que busca inspirarse en diversas formas de masculinidad «alfa», desde el tono bélico de la generación de yuppies ochenteros que leían El arte de la guerra al matonismo gangsta-rap.
Ese es también el comportamiento de la élite financiera de la serie noruega Exit; un gang neoliberal que consigue provocar náuseas y, en ocasiones, una risilla nerviosa. Ver a un tipo como Kendall, en la tercera temporada de Succession, cantar Honesty, de Billy Joel, en un escenario vacío, es una ironía sublime sobre la doble moral y la confusión ética del tardocapitalismo. El Kendall que ahora presume de ser «antifrágil», capaz de adaptarse a lo que le echen, es también un chico que anda buscando desesperadamente algo de «ternura», como dice el inicio de la canción, en medio de un mundo implacable.
Tiempos de Restauración
Como bien observaba recientemente el periodista cultural de The New York Times, Noel Murray, hay un placer inexplicable en pasar tiempo con algunas de las personas más egoístas y despreciables del mundo, especialmente si muestran también un permanente lado quebradizo y fallido. Los cómics de Spiderman (por cierto, uno de los pocos superhéroes de clase obrera del olimpo de Marvel y DC) nos hicieron creer que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero para los magnates como los Roy, el poder es sobre todo una fuente de irresponsabilidad, sufrimiento y permanente ansiedad ante el fracaso. Las luchas intestinas en el seno de la familia, la tentación de dejarse llevar por la hybris o las alianzas con los sectores conservadores de la política nos recuerdan que la creación de Jesse Armstrong es, ante todo, una tragicomedia brillante de hálito neoshakespeariano que nos permite asistir al grotesco espectáculo del fin de la humanidad.
«Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo»
Sabemos que este es el tipo de gente que algún día acabará con el planeta (al fin y al cabo, como dijo Fredric Jameson, «es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo»). Deberíamos dejar de mirar sus vidas lujosas y a la vez miserables, pero por alguna razón no podemos dejar de hacerlo. Desde luego, hay que reconocer que verlos en acción es tan fascinante como debió serlo escuchar a Nerón tocar la lira, mientras Roma ardía en llamas.
La crónica de Succession es el testimonio de que estamos viviendo un periodo histórico que deberíamos llamar directamente Restauración (un término del que, últimamente, se ha apropiado el ultraderechista Éric Zemmour para lanzarse a lo que él llama, en plan épico-fascistoide, la «reconquista» de Francia). La vieja fantasía distributiva del socialismo ha quedado ya atrás. Aunque cambien los signos culturales externos (ya no hay pelucas ni rapé, pero sí pelucos y mucha coca), el espíritu de la «monarquía absoluta» se ha readaptado de forma espectacular a los nuevos tiempos. Mientras, la izquierda se distrae, con demasiada frecuencia, practicando el «tabarrismo» (término que me permito hurtarle a Sergi Pàmies) más bien inocuo y las homilías morales. Ante esto, me temo que solo podemos exclamar: No future!
Lucha de clases en Beverly Hills
La sátira social lleva camino de convertirse en uno de los géneros más estimulantes de la televisión contemporánea. En The White Lotus, por ejemplo, tenemos otra oportunidad para practicar el voyeurismo de ricachones, esta vez observando a los huéspedes de un lujoso resort hawaiano. La serie nos permite comprobar que ni siquiera los que lo tienen prácticamente todo son capaces de superar la considerable distancia que existe entre la fantasía del capitalismo y la vida real. Las vacaciones de ensueño que les vendieron son, en el fondo, una quimera, porque, inconscientemente, ellos mismos se encargan de sabotearlas.
En poco más de cincuenta años, el sueño americano se ha convertido en una pesadilla
Ese es el caso de Shane Patton (Jake Lacy), un «hijo de mamá» que llega al complejo hotelero con su mujer Rachel (Alexandra Daddario), para disfrutar de la luna de miel «perfecta». Pero hay algunos impedimentos para la verdadera unión entre ambos. Para empezar, ambos pertenecen a dos clases sociales distintas. Shane es un miembro de la Ivy League, mientras que Rachel es una periodista precaria que, como tanta gente en este oficio, ha intentado construirse una carrera escribiendo artículos que persiguen indecorosamente el clickbait. Él, por tanto, no está en condiciones de comprender las desventuras profesionales de una pareja a la que quiere convertir en ama de casa patriarcal 2.0. Shane, en apariencia, lo tiene muy fácil para acceder a la felicidad instantánea, pero se enreda torpemente en ejercer de cliente indignado ante un director del hotel –Armond (Murray Bartlett)– dispuesto a reactivar él solo la lucha de clases a través del (cada vez menos) sutil sabotaje a las reclamaciones de su huésped.
La familia Mossbacher es otro perfecto paradigma de disfuncionalidad contemporánea. El padre, Mark (Steve Zahn), tiene un ataque de hipocondría que, para él, atenta directamente contra su masculinidad. Su mujer, Nicole (Connie Britton) es una triunfadora adicta al trabajo que no consigue interesarse demasiado por los problemas de su marido. La hija y su amiga son las comentaristas irónicas de la constatada inmadurez de los adultos; unas adolescentes que toman drogas a escondidas y leen en la piscina a Jacques Lacan, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche o Camille Paglia (por cierto, aquí los libros añaden interesantes capas de significados: la pobre Rachel, algo más desorientada, lee a Elena Ferrante y el alcornoque de Shane, el libro de autoayuda encubierta Blink, de Malcom Gladwell, que ayuda a descubrir «el poder de pensar sin pensar»).
The White Lotus triunfa reactualizando los parámetros de la narrativa sarcástica a través de la coralidad de un director como Robert Altman. Otras ficciones como Big Little Lies, The Undoing o Nine Perfect Strangers, todas ellas productos de la «factoría» David E. Kelley con una cada vez más extraterrestre y etérea Nicole Kidman en el reparto, se muestran más compasivas con los padecimientos de los pobres millonarios que, aunque naden en dinero, tienen que soportar problemas graves como el maltrato y otros algo más mundanos como la infidelidad, la falta de amor o el sentimiento de fracaso.
Los cachorros de la gente adinerada tampoco se libran de la ansiedad, como demuestra el reboot de Gossip Girl. De nuevo, la serie juega al cuento de navidad con reminiscencias dickensianas, o quizá caprianas, enfrentando a dos hermanastras, Zoya Lott (Whitney Peak), la chica «pobre» (aunque sea hija de un abogado) que ha conseguido entrar en una institución académica elitista gracias a una beca, y Julien Calloway (Jordan Alexander), la instagramer multimillonaria e icónica que, en el fondo, vive pendiente de los pulgares de sus seguidores.
Les chiques riques y famoses de la generación Z han conseguido convertirse por fin en imágenes casi cibernéticas, bellas, relucientes, racializadas, pansexuales, diversas y perfectas, que viven en mansiones inmaculadas y se relacionan solo entre iguales. Para ellos, la incursión en los problemas de la clase trabajadora equivale a una jornada de aventuras, como confirma el «hipócrita» Otto «Obie» Bergmann IV (Eli Brown), un chico rico con presunta conciencia social que asiste a las manifestaciones de los obreros de la empresa de su padre y, presa de la excitación que supone el supuesto «peligro» y el desafío freudiano a la autoridad paterna, acaba enrollándose a escondidas con su exnovia.
Hollywood ha convertido a alguien como Tony Stark en el paradigma del nuevo superhéroe playboy del «realismo capitalista»
La novedad más destacable de este culebrón neoliberal es que la alusión a la «lucha de clases» tiene relación, en esta ocasión, con los profesores, convertidos en empleados con vidas económicamente mucho más humildes, y que están atemorizados ante la posibilidad de que sus alumnos-clientes emitan alguna queja contra ellos que pueda suponer su despido.
Mientras el blockbuster hollywoodiense convierte a alguien como Tony Stark (en el cine, Robert Downey, Jr.) en el paradigma del nuevo superhéroe playboy del «realismo capitalista», como diría Fisher, las series de televisión nos recuerdan que quizá nos apresuramos demasiado al enterrar los conflictos de clase. Como ya explicaron Alain Badiou y David Harvey, el capitalismo liberal y su sistema político, el parlamentarismo, nos convencieron de que eran «las únicas soluciones naturales y aceptables». Margaret Tatcher fue, en este sentido, una «precursora» cuando soltó, a lo bruto, aquello de «no hay alternativa».
En poco más de cincuenta años, «menos que la vida de una generación, el sueño americano se ha convertido en una pesadilla», como afirma la economista italiana Loretta Napoleoni. Los bajos salarios, la política de endeudamiento, la renuncia imparable a los derechos adquiridos mediante la lucha obrera o la devastación de los recursos naturales son algunos de los síntomas de que estamos regidos por una plutocracia desatada, con privilegios prácticamente medievales, que, como demuestran todas estas series de televisión, viven a lo loco mientras usted y yo, querido lector, trabajamos sin parar para ir pagando facturas.